Lo único que separa a Jairo Mashube de la tierra pisada donde está acostado es una esterilla de paja. Está cubierto con una manta vieja porque tiene frío, a pesar de que la temperatura del ambiente llega a 40 grados centígrados. La fiebre que tiene lo hace delirar, sus ojos están casi blancos. Jairo, indígena yukpa de la Sierra de Perijá en Zulia, estado fronterizo con Colombia, es víctima, en el siglo XXI, de paludismo, una epidemia erradicada en esta nación suramericana en el siglo pasado. Así lo reseña infobae.com
Por Aymara Lorenzo
—Me quedé así temblando y me vine con la carajita, pero venía así, caminando así —y tiembla para hacer énfasis en su malestar— y llegué aquí y me acosté aquí. Luego me paré y me metí pa´ dentro y me caí ahí.
Pero no es el único en El Tokuko —un poblado de unos 3.500 habitantes, cercano a la misión capuchina— que tiembla por la fiebre que le causa el paludismo, también conocido como malaria. Una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito anopheles infectado que inocula al ser humano el parásito Plasmodium (del que hay cinco especies) que se aloja en el hígado. Luego de la picada, síntomas como la fiebre, dolor de cabeza y escalofríos, aparecen entre los 10 y 15 días.
La expresión del rostro de Juan Romero es la de impotencia por ver la cara de la muerte en su niña en brazos y no poder darle atención inmediata. Está a bordo de una pick up con su esposa que sostiene con la mano alzada una bolsa de suero fisiológico para paliar al menos con eso la fiebre de su hija mientras van rumbo a Maracaibo para darle atención médica.
—Es muy difícil, es muy difícil. Tantos gobiernos que han pasado— se lamenta Juan porque tampoco tiene el dinero para comprar las medicinas—. Son costosas. Anteayer pregunté pa´diarrea, suspensión y todas las cosas están a precio muy alto. Está deshidratada y casi no hay medicamentos en el ambulatorio.
Mientras Juan habla, el cuerpo de su hija, que tiene 15 días en esas condiciones, no deja de temblar en sus brazos.

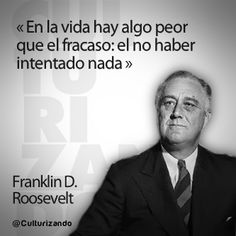















Deja una respuesta